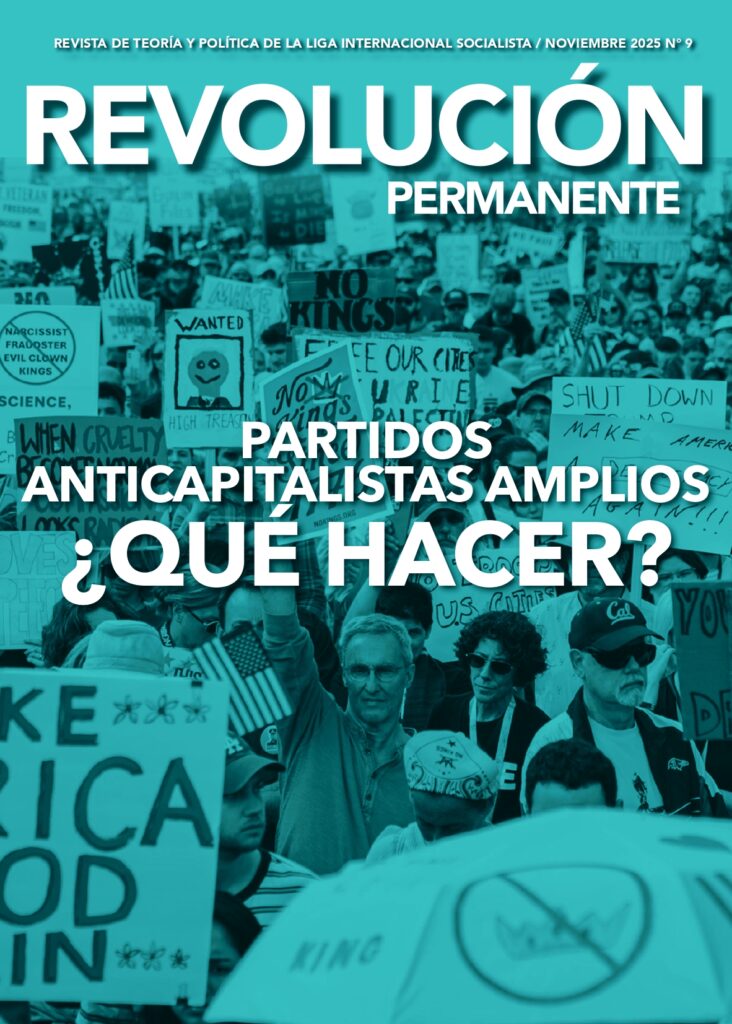El dominio estadounidense sobre América Latina lleva décadas en declive, a medida que los Estados de la región se han desarrollado y China ha ganado influencia regional. El ataque de Trump a Venezuela fue, por tanto, una puñalada en este contexto de «gestión de hegemonía en crisis», dice Anderson Bean. La incursión también tuvo lugar en un momento en que el régimen de Nicolás Maduro ya había agotado su propia base de apoyo popular. Lo que sigue es una versión editada de una presentación que Bean pronunció el 11 de enero.
Por Anderson Bean
El 3 de enero de 2026, Estados Unidos llevó a cabo una operación militar directa contra Venezuela. Las fuerzas estadounidenses bombardearon objetivos en Caracas y sus alrededores, atacaron la red eléctrica, mataron a más de cien personas y secuestraron al presidente en funciones de Venezuela, Nicolás Maduro, junto con su esposa, Cilia Flores.
En cuestión de horas, el presidente Donald Trump declaró que Estados Unidos «dirigirá» Venezuela hasta que se complete una «transición segura». El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, subrayó la advertencia regional: «Si viviera en La Habana… estaría preocupado». Trump amenazó también a otros países -Colombia y México incluidos- demostrando una vez más que no se trataba de democracia. Se trataba de sumisión.
La operación se presentó al mundo como algo mucho menor de lo que era. Rubio la calificó de «acción policial». Trump la describió como una operación «antinarcóticos». Otros invocaron la democracia y el Estado de Derecho. Pero en la propia rueda de prensa de Trump posterior a la invasión, la palabra democracia no apareció ni una sola vez.
Lo que ocurrió aquel día no fue una operación policial. No fue una operación antidroga. Y no tenía nada que ver con la democracia. Fue la destitución por la fuerza de un jefe de Estado por el ejército más poderoso del mundo y la imposición de un nuevo orden político bajo control estadounidense.
El 3 de enero marcó la culminación de una campaña de presión e intimidación de meses de duración que comenzó en el mar, se intensificó mediante coacción económica y actos de piratería, y terminó con bombas sobre Caracas y el secuestro de un jefe de Estado.
Pero también marcó algo más grande que Venezuela. Señaló una nueva fase de la afirmación imperial estadounidense, definida por la toma abierta de la autoridad política, la imposición de la tutela neocolonial y el descarte del derecho internacional siempre que obstruya los objetivos de Washington. En efecto, fue el momento en que se abandonó incluso la pretensión de un «orden basado en normas».
El preludio caribeño
A finales de 2025, Estados Unidos llevó a cabo una oleada de ataques contra barcos en el sur del Caribe, cerca de Venezuela, con el pretexto de «luchar contra el narcotráfico.» No era el protocolo establecido. En lugar de abordar embarcaciones y realizar detenciones, Estados Unidos recurrió al castigo militarizado: destruyó embarcaciones, mató a personas desde el aire y lo difundió como un espectáculo público.
A finales de diciembre, docenas de ataques ya habían matado aproximadamente a un centenar de personas en el mar, sin pruebas transparentes, supervisión judicial, ni siquiera una identificación clara de quiénes eran las víctimas o qué se suponía que transportaban. Rubio se jactó abiertamente de la nueva doctrina: En lugar de interceptar, «lo volamos, por orden del presidente». Trump lo enmarcó explícitamente en la intimidación: «Cuando vean esa cinta, dirán: ‘no hagamos esto’». No se trataba de hacer cumplir la ley, sino de sentar precedente: afirmar el derecho a ejecutar sumariamente a civiles desde el aire, al margen de cualquier guerra declarada, basándose únicamente en acusaciones unilaterales de Estados Unidos.
El pretexto en sí era endeble. La mayor parte del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos discurre por el Pacífico, no por el Caribe, y el fentanilo entra abrumadoramente por México. Venezuela ha sido históricamente un país de tránsito, no un gran productor. Aunque existan corrupción y redes criminales, el salto de «el narcotráfico existe» a «bombardeamos barcos y matamos gente» es la verdadera noticia. Aquí, el narcotráfico se utiliza como un significante flotante -como el «terrorismo» o las «armas de destrucción masiva»-, una justificación que puede invocarse siempre que el imperio quiera autorizar una violencia ilimitada.
Esta campaña marítima se combinó con la coerción económica y la presión en torno al petróleo. A finales de 2025, Estados Unidos incautó crudo venezolano e impuso una lógica de bloqueo a los buques petroleros sancionados. A la pregunta de qué pasaría con el petróleo incautado, Trump respondió con indiferencia: «nos lo quedaremos, supongo». Eso no es hacer cumplir la ley; es piratería internacional: un robo descarado disfrazado de ley.
En conjunto, estas medidas crearon las condiciones para el 3 de enero: una configuración prebélica de cerco militar, estrangulamiento económico, presión de los servicios de inteligencia y guerra psicológica.
Esta escalada no siguió una línea recta desde las sanciones hasta las bombas. También hubo un periodo de acercamiento, y Nicolás Maduro se mostró más que dispuesto a colaborar.
En enero de 2025, el enviado de Trump llegó a Caracas y alcanzó un acuerdo: Venezuela liberaría a varios presos estadounidenses y aceptaría a migrantes deportados de Estados Unidos. Maduro participó activamente en la política de deportaciones de Trump, enviando a Conviasa -la aerolínea nacional de Venezuela- a territorio estadounidense para recoger a los venezolanos deportados. Habló públicamente de un «nuevo comienzo» en las relaciones entre ambos países.
La razón de esta buena voluntad era simple. La prioridad de Maduro era aliviar las sanciones, preservar una vía de exportación de petróleo y, sobre todo, mantenerse en el poder. Quería un respiro y acceso a los ingresos. Y señaló, en repetidas ocasiones, que estaba dispuesto a hacer concesiones de largo alcance para conseguirlo.
A medida que las negociaciones continuaban durante 2025 -especialmente en los meses previos a octubre- esas ofertas se hicieron más extremas. Maduro propuso dar a la administración Trump una participación dominante en la riqueza petrolera y mineral de Venezuela: propiedad mayoritaria, control decisivo sobre las juntas, los presupuestos y la estrategia, y la capacidad de anular al propio Estado venezolano. Esto representó una escalada cualitativa en la larga ruptura de Maduro con el nacionalismo de recursos de Chávez y con los requisitos constitucionales de que PDVSA mantuviera un control mayoritario. En términos sencillos, fue neocolonial, y no puede describirse como antiimperialista en ningún sentido significativo.
Maduro también ofreció abrir los proyectos existentes y futuros de petróleo y oro a las corporaciones estadounidenses, conceder contratos preferenciales, revertir las exportaciones de petróleo de China a Estados Unidos y recortar los contratos con empresas chinas, iraníes y rusas. Eso no era resistencia. Fue un alineamiento ofrecido desde Caracas.
Una de las amargas ironías de este momento es que una vez que Maduro hizo estas ofertas, su programa se hizo cada vez más indistinguible de la agenda de «puertas abiertas» de María Corina Machado, que siempre ha prometido los recursos de Venezuela al capital extranjero en términos neoliberales agresivos.
Del acercamiento a la agresión
Si Maduro estaba dispuesto a negociar y estaba ofreciendo todas estas concesiones, entonces ¿por qué terminó en bombas y secuestros? Porque la estrategia de Trump en Venezuela nunca fue simplemente transaccional. Era la gestión de la hegemonía en crisis: un esfuerzo por reafirmar el dominio hemisférico de Estados Unidos en condiciones de declive y utilizar a Venezuela como un caso ejemplar para la región, especialmente para disciplinar a los estados que se aferran a China, Rusia o Irán.
Por eso la operación se diseñó como espectáculo. No bastaba con extraer concesiones discretamente. Había que demostrar el poder: la capacidad de atacar a un país soberano, destituir a su presidente en menos de noventa minutos y enviar un mensaje al hemisferio de que, como dijo el embajador de Estados Unidos ante la ONU, «Este es nuestro hemisferio». Fue un relanzamiento de la Doctrina Monroe mediante la fuerza bruta.
En un momento en el que se está erosionando la hegemonía estadounidense basada en el consentimiento, Venezuela representaba una brecha inaceptable: las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, alineada con rivales de Estados Unidos y cada vez más integrada en circuitos alternativos de comercio y finanzas. Tras el golpe, Washington hizo explícitas sus prioridades: acceso privilegiado para las corporaciones estadounidenses, ruptura de relaciones con los adversarios designados y reorientación de la economía política venezolana hacia la órbita estadounidense. Es parte de una lucha imperial más amplia por los mercados, las materias primas, las rutas comerciales y las esferas de influencia en medio de una crisis cada vez más intensa del capitalismo global. La Estrategia de Seguridad Nacional de noviembre de 2025 lo afirma abiertamente: Estados Unidos «reafirmará e impondrá la Doctrina Monroe» y negará a los competidores no hemisféricos el control sobre los activos estratégicos del hemisferio. Venezuela -mano de obra barata, regulaciones desmanteladas, abundantes recursos y un tejido social destrozado- es tratada a la vez como una advertencia y una oportunidad: un lugar para expulsar a las potencias rivales y reimponer, por la fuerza si es necesario, el orden imperial.
Dentro de Venezuela
La historia interna venezolana explica por qué fue tan fácil.
Fue tan fácil porque el proceso bolivariano había sido vaciado -política, social y materialmente- por el giro autoritario, antiobrero y neoliberal de Maduro. Durante más de una década, Venezuela ha soportado el colapso económico y la devastación social. Los salarios se pulverizaron, los servicios públicos colapsaron y millones se vieron obligados a emigrar. El salario mínimo cayó a niveles de hambruna -menos de un dólar estadounidense al mes- empujando la supervivencia a las remesas, el trabajo informal y los bonos discrecionales del gobierno.
La represión también se intensificó: contra sindicalistas, defensores de los derechos humanos, críticos de izquierda, organizadores comunitarios y trabajadores que luchan por sus derechos constitucionales. Maduro encarceló a los trabajadores petroleros y a los dirigentes sindicales, disciplinando a los trabajadores para atraer al capital mientras disfrazaba el proyecto con un lenguaje socialista. A través de instrumentos como la Ley Antibloqueo de 2020, el gobierno firmó contratos secretos, privatizó a puerta cerrada y eludió el control democrático en violación de los requisitos constitucionales.
De ello se derivaron dos consecuencias. En primer lugar, se fracturó el sentimiento antiimperialista. Bajo Chávez, un ataque externo habría desencadenado la movilización de masas. Con Maduro, el antiimperialismo se volvió precario porque el propio régimen había agotado y traicionado a su base social. En una sociedad maltratada, mucha gente se desmoralizó o incluso se sintió tentada por la ilusión de que la intervención estadounidense podría ofrecer una salida. Esa ilusión es trágica, pero fue producida por años de inmiseración y represión.
En segundo lugar, el propio Estado se hizo más compatible con la tutela neocolonial. Un régimen que ya gobierna mediante acuerdos secretos, aperturas neoliberales y represión laboral es estructuralmente más capaz de ceder ante el poder imperial, porque su proyecto central ya no es la emancipación popular, sino la supervivencia del régimen y la acumulación capitalista bajo un gobierno autoritario.
Cuando Estados Unidos atacó, el «antiimperialismo» del régimen se derrumbó y tomó la forma de lo que, en gran medida, ya se había convertido: una cáscara retórica que cubría un aparato dispuesto a negociar su propia continuación.
¿Por qué Delcy Rodríguez y no María Corina Machado?
Esa advertencia regional, y la abierta declaración de tutela estadounidense sobre Venezuela, suscitaron de inmediato una pregunta que muchos esperaban tuviera una respuesta obvia: ¿Por qué no se instaló a María Corina Machado, aliada de Trump desde hace tiempo y la más ruidosa defensora de la intervención estadounidense, sino a Delcy Rodríguez, la propia vicepresidenta de Maduro y pilar del partido de Maduro, el PSUV?
María Corina Machado no fue instalada porque Trump quiere estabilidad sin ocupación. Ella no controla el Estado ni los militares, que siguen vinculados al chavismo y al madurismo. Instalarla supondría un riesgo de fractura, conflicto civil y caos, y el caos requeriría tropas estadounidenses, potencialmente decenas de miles. Esto es precisamente lo que Trump quiere evitar.
Rodríguez, por el contrario, ofreció continuidad administrativa. El aparato del PSUV permaneció intacto. Se mantuvieron las mismas instituciones coercitivas, y ese aparato puede mantenerse bajo coacción. La élite gobernante sabe lo que Washington está dispuesto a hacer. La amenaza de una escalada se convierte en una palanca permanente.
En resumen, Rodríguez puede ofrecer un cumplimiento despojado de simbolismo. Maduro era una figura demonizada en la política estadounidense, pero también -aunque de forma hueca- un símbolo de desafío antiimperial. Cualquier acuerdo con él parecía una negociación con un adversario. También tuvo que actuar con soberanía, para mantener una postura mínimamente nacionalista como parte de la legitimidad del régimen.
Rodríguez puede ofrecer las mismas concesiones sin el bagaje. Y puede hacerlo bajo la sombra de un protectorado. Puede llamarlo «cooperación», «diálogo», «desarrollo compartido». Puede normalizar la tutela. Puede hacer que un acuerdo neocolonial parezca una transición.
¿Colusión?
Esto plantea la inevitable cuestión de la connivencia o la rendición negociada. La rapidez de la operación, la mínima resistencia, la no publicación inmediata de informes transparentes sobre las bajas, la elección de reconocer a Rodríguez en lugar de a Machado y la aparente disposición de los dirigentes restantes a seguir gobernando sugieren que sectores de la élite gobernante estaban dispuestos a sacrificar a Maduro para preservar la estructura de poder.
Rodríguez exigió inicialmente la liberación de Maduro y utilizó cierto simbolismo revolucionario, pero rápidamente cambió el tono hacia uno de «colaboración y el diálogo» con Estados Unidos, y hacia el restablecimiento de las «actividades normales», no hacia la movilización de la resistencia. Apareció una mayor presencia militar y policial, pero no una defensa popular masiva. La prioridad del régimen parecía ser la estabilidad y la continuidad, no la soberanía ni la resistencia.
Lo que queda es el madurismo sin Maduro: un aparato autoritario que administra las demandas de Estados Unidos bajo coacción, un Estado neocolonial en la práctica si no en el nombre.
¿Fue legal este ataque?
Jurídicamente, la operación fue un claro acto de agresión. Según la Carta de la ONU, los Estados no pueden utilizar la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otro país, salvo en legítima defensa contra un ataque armado o con autorización del Consejo de Seguridad. En este caso no existía ni lo uno ni lo otro. Las propias palabras de Trump – «gobernaremos Venezuela»- dejaron claro que no se trataba de una «operación de arresto» o de aplicación de la ley, sino de dominio imperial.
Pero es importante recordar, como nos dice el periodista egipcio Omar El Akkad:
Al final, no existe un orden internacional basado en normas, ni derechos humanos universales, ni justicia igual para todos, sino simplemente acuerdos de conveniencia efímeros en los que se considera aceptable cualquier cantidad de garantía humana siempre que redunde en beneficio del imperio.
Ese es el mundo al que pertenece el 3 de enero.
Tareas para la izquierda
La tarea de la izquierda no es elegir entre la tutela imperial y el neoliberalismo autoritario. Se trata de defender la soberanía al tiempo que se construye una alternativa independiente, obrera y democrática: romper con el capital imperial, poner fin a las privatizaciones secretas, restaurar los derechos, liberar a los presos políticos, reconstruir los sindicatos y restablecer los salarios.
El neoliberalismo antiobrero de Maduro no protegió a Venezuela del imperialismo, sino que la debilitó. Al vaciar el proceso bolivariano, el régimen desmanteló las propias fuerzas sociales capaces de defender la soberanía desde abajo, haciendo a Venezuela más fácil de disciplinar y más fácil de subordinar.
El 3 de enero fue la colisión de la escalada imperial estadounidense con el agotamiento interno de Venezuela, un agotamiento producido por años de austeridad, represión y un régimen que abandonó la emancipación popular hace mucho tiempo.
Lo que viene a continuación sigue siendo incierto. Lo que ya está claro es que Venezuela está siendo utilizada como ejemplo para el hemisferio, y resistirse a ello no sólo tiene que ver con Venezuela, sino con rechazar la normalización de una nueva era imperial en la que se descarta la soberanía y el poder se ejerce abiertamente y sin pretensiones.
Publicado originalmente en tempestmag.org
Anderson Bean es un activista residente en Carolina del Norte, editor y colaborador del libro Venezuela in Crisis: Socialist Perspectives de Haymarket Books, y autor de Communes and the Venezuelan State: The Struggle for Participatory Democracy in a Time of Crisis de Lexington Books.